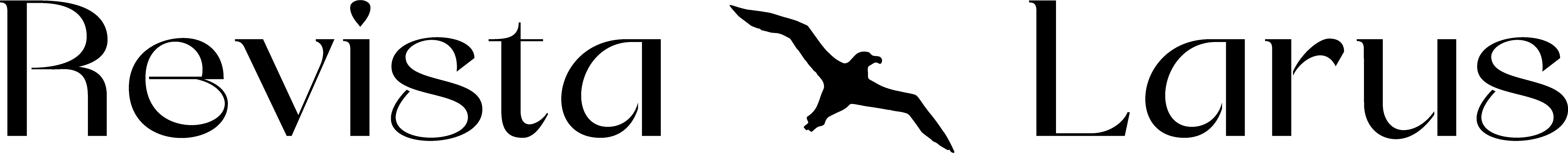Cantar hasta que salga la poesía
Por Diego Zamora Estay
Es lindo cantar. Cantar una nana para hacer dormir. Inventar canciones de amor para sacar lo que se siente hacia afuera. Cantar en los funerales temas tristes, profundamente tristes. Cantar en la calle, en una protesta, esas canciones que surgen de algún lugar de la rabia. Cantar sonidos para no sentirse tan solo, cuando se camina por una calle de noche. Cuando todo parece canción: cantar.
La poesía no ha olvidado ese origen, raíz que suena a ritmos musicales, cuando la épica o la poesía sáfica se acompañaban de instrumentos que hacían de todo un hermoso gesto que afectaba al cuerpo, que lo hacía mover entre verso y verso. Así se movía la pierna, el brazo, la cadera, para sentir a través de la carne lo que salía desde la boca cantora.
Patricio Contreras se sitúa en ese lugar antiguo y, por lo mismo, tan presente. Canta en Cancionero traduciendo a la poesía lo que las canciones le han entregado.
En la calle, en la protesta, en el corazón enamorado, por ahí se va haciendo presente el recuerdo que guarda una nota musical: “porque mis recuerdos son música de la radio / grabada en cintas de cassettes baratas”. En otras palabras, el poeta nota que la suya es una musicalidad que surge de la memoria.
Ahí, en la memoria, nos queda pegada la letra de alguna canción que sonó en el momento justo, en la circunstancia que se hizo bella a causa de la presencia de la música. Hay una necesidad por llenar el aire de canciones cuando los sentimientos necesitan alimentarse de belleza. Tal vez por eso en la pobreza siempre suena fuerte una radio invocando lo poético en los lugares más golpeados, donde la cultura popular nos ayuda a enfrentar el paisaje: “un viejo le dedica una canción a su padre y lo hace llorar / y todos lloramos / porque son duras estas calles / aquí todos sabemos qué cresta es la pobreza”, dice Contreras, situándonos en la cuestión de clase que recorre todo el libro. Es la clase de los desposeídos, los pobres que saben de música, que son juzgados cuando encienden fuerte los parlantes para escuchar a Zalo Reyes y hacen que toda la población se cubra de la tristeza de sus letras.
Como hiciera Pedro Lemebel a través de sus crónicas, la literatura de Contreras construye un cancionero popular que le permite abrir caminos, desde paisajes que van de Santiago a Valparaíso, hasta las noticias que nos traen los entramados geopolíticos de otros territorios.
Acá hay una banda sonora ecléctica que nos hace viajar a través de diversas citas que se transforman en ritmos, en notas musicales para hablar del sida de Freddie Mercury o las reversiones de Víctor Jara. Son temas que suenan una y otra vez para transformarse en poesía. Dice Contreras: “Mi canción hecha pedazos / el disco gira hasta rayarse / el negativo de tus fotos / viento sobre las piedras / ritual que no existe / mis poemas inacabados”.
Vemos entonces una fragmentación que cobra vida a través del recuerdo musical que insiste en sonar, aunque se haya despedazado. Parece que la música permite que el sitio de la tragedia se transforme, escenifique un lugar donde sobrevivir, como en el poema II de “Ocho muchachas”, donde el poeta recuerda el intento de suicidio de una joven, mientras construye una banda sonora que permite que la música tome lugar ahí donde se sitúa la muerte, entregándole un gesto artístico que resignifica el recuerdo.
Cancionero es un libro que insiste en el canto a pesar de las heridas o precisamente por ellas. El cantor no detiene su canción, el vecino sube el volumen de la radio para abrirse al mundo. La música es, en ese sentido, lo que ingresa al cuerpo sin aviso. Se mete por los oídos y llega a lugares que desconocemos. Cita Contreras: “Quiero mostrarles que yo tengo corazón / que tengo alma y aún me queda voz”. Ahí canta, en el latir del músculo se desarrolla una musicalización que nos hace mover, nos pone en acción como leo en el poema “Cuaderno de composición (1)”:
Ojalá la lectura
de estas canciones
sea placentera
como su escritura
lenguas como vínculos
órganos erógenos
donde se transa
el lenguaje
cuerpos y versos
que se relacionan
para tentar
un idioma propio
o un espacio íntimo
donde podamos
entendernos
En otras palabras, la música en Contreras es lugar de encuentro, fuego que reúne. Por eso, la realización de un cover a través de la poesía hace que estos poemas abran un lazo entre artistas que intuyen la necesidad de sonar por acá y por allá, como sucede con Los Prisioneros o Amy Winehouse. Es la reversión como gesto poético y político: tomar las palabras de otros para iniciar un poema que se transforma en canción por su origen. Abre caminos, un ancho camino como diría Víctor Jara, para abrir también la memoria y construir un espacio de protesta, de poesía en su más antiguo sentido: como canto.
Diego Andrés Zamora Estay (La Ligua, 1989)

Poeta y profesor de lenguaje. Ha publicado los libros Música hardcore (Moda & Pueblo, 2013); Letras que sanan: relatos autobiográficos de jóvenes viviendo con VIH (ONG Redoss, 2018); Las manos de mi padre parecen pájaros heridos (Fea Editorial, 2023) y Marica: cómo vamos a morir (Invertido, 2024). Además, ha aparecido en las antologías Al pulso de la letra (Juventud Providencia, 2016) y Maraña: panorama de poesía chilena joven (Alquimia, 2019). El año 2020 se adjudicó la beca de creación de FONDART por el poemario Chullec. Actualmente cursa el Doctorado en Literatura de la P. Universidad Católica de Chile.