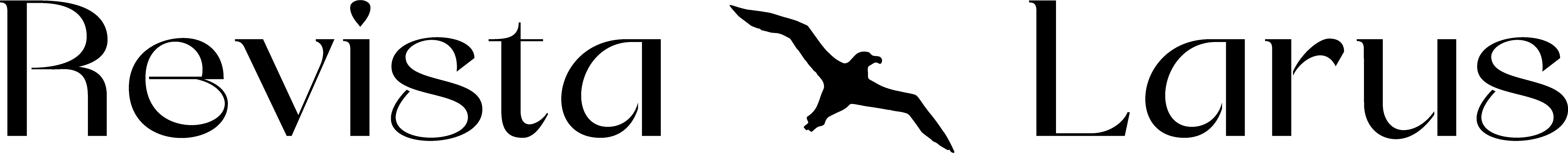Las gallinas
Por María Navarro - 2025
El flaco de las gallinas se había retrasado de nuevo. “Corte en la General Paz”, dijo bajito la radio. Mamá estaba cada vez más ansiosa. Se la escuchaba bufar desde su cama. Movía los pies constantemente, refunfuñaba y se giraba. Pensé en partirle una sartén en la nuca, en ponerle una bolsa de plástico en la cabeza y sentarme sobre su pecho hasta escucharla dejar de respirar. Pero mamá tenía demasiada fuerza... ¡Bah! cuando quería. Cuando no, vivía tirada entre la cama y el sillón, recostada, con una frazada de polar encima. Estaba raquítica, como esas personas que viven a base de café y cigarrillos. Pero cuando quería, si quería, podía partir un gato al medio.
Ya casi anochecía y la desesperación de mamá se volvía imposible. La luna llena se asomaba y eso la inquietaba aún más, y por contagio, me inquietaba a mí. Esta vez, la luna estaba rodeada de un halo de luz rojizo. Recordé una película que veía cuando era chiquita; dos hermanas brujas señalaban a una luna roja y decían que era un mal augurio.
Cerca de las ocho, sonó el timbre. Escuché a mamá putear desde la habitación. Me puse las chancletas y salí rápido, corriendo en camisón por el pasillo. Ya le había explicado al flaco que me mandara un mensaje, que por favor no tocara el timbre, porque tenía una persona enferma en casa. Pero se ve que le importaba un pingo. Afuera estaba helado, y el choque del viento en los cachetes me dio escalofríos.
El flaco había estacionado la chata arriba de la vereda. Tenía una gallina ya en las manos, la vi y sentí un alivio correrme por el cuello hasta aflojar mis hombros. La bicha estaba gorda y plumosa, a mamá le iba a gustar. La semana pasada trajo una medio escuálida, que se parecía más a una torcaza que a otra cosa, y mamá puso el grito en el cielo. Ahora iba a poder comer durante varios días.
A tres casas de distancia estaba “El Johnny” vendiendo repasadores. Lo vi por el rabillo del ojo, como cuando una engancha a un fantasma cruzando entre habitaciones. No lo quería ni cerca. Al flaco de las gallinas le solté un “hola” apurado, le puse en la mano libre los billetes y agarré al animal del cuello.
Giré y encaré la puerta, cuando escuché a “El Johnny” llamarme con esa voz de pasado de birra que tenía por las tardes:
—¡Eh! Sandra, ¿no querés? —me dijo.
—¡De vos no quiero nada! —contesté sin darme vuelta y le cerré la puerta de chapa en la nariz. Puse la llave y sentí un poco de orgullo por mí misma. “Cornuda sí, boluda no” dije en voz baja. Corrí por el pasillo mientras la gallina pataleaba colgada de mi mano.
Entré y cerré con suavidad la puerta de casa. “Mamá, ya está la gallina”, le dije de forma suave, y la cama de mamá hizo un ruido. No llegué a pestañear, cuando vi que ya había hincado los dientes entre las plumas. Siguió chupando durante unos minutos hasta que soltó el cuello y el animal cayó, sin más, sobre el suelo. La criatura se fue a esconder, caminando atontada, bajo el sillón, y desde ahí se escuchaba un cacareo suave, casi como un ronroneo, como si quisiera calmarse a sí misma.
Mamá se sacó un par de plumas que se le habían pegado con sangre a la cara, agarró un repasador y se limpió la boca y las manos. Le brillaban los ojos. “Gracias, hija”, me dijo. Asentí sin ganas. Agarré el repasador y crucé el patio hacia el galpón. No sabía bien para qué seguía lavando esos trapos, pero lo hacía con guantes, lavandina y sin pensarlo demasiado.
—¿Querés que te cocine algo, hija? —dijo mamá.
Me sobresalté, ahora estaba atrás de mí con una media sonrisa y las manos sobre mis hombros. Cada vez que comía, se ponía cariñosa, demostrativa de afecto. Me seguía por la casa insistiendo en llenar el vacío con preguntas y ofrecimientos.
—No, gracias, después me hago algo —le dije.
—¡Si te vas a hacer algo, hazlo ahora, no quiero que llenes la casa de olor cuando esté descansando! —respondió bufando.
Después de responderle que estaba bien, que me podía hacer un omelette. Me respondió en negativa y se fue enojada dando un portazo. El vidrio de la puerta tembló y amenazó con romperse. Terminé de refregar el repasador, lo estrujé y salí al patio a colgarlo. Por el postigo la vi tirada en el sillón, abrazada a su manta. Volví a pensar en la sartén y en la bolsa de plástico.
Mamá tardaba un segundo en cambiar de ánimo. Oscilaba entre la complacencia y el enojo como un metrónomo. Siempre fue así, incluso desde antes de lo de Flores. Una de mis primeras memorias la tiene a ella peinándome para ir al jardín. Me veo sentada sobre la mesa con mi pintorcito rojo, incómoda, pensando que mis colitas estaban desparejas. Mamá tironeaba del pelo para dejarlo bien firme mientras yo empezaba a lagrimear. Al darse cuenta, me arrancaba las colitas y decía: “¡Sos una pendeja histérica! ¡El lunes te voy a llevar al juzgado para darte en adopción!”.
En la noche no cené. Me acosté y me puse los auriculares. Ya estaba muy acostumbrada a usarlos, los llevaba colgando del cuello durante todo el día; en la calle, para que nadie me hablara, en casa, para aplacar los bufidos y quejas de mamá. En el trabajo usaba un solo auricular, ponía el celular en el bolsillo del pantalón y pasaba el cable por debajo de la remera. Estos salían del cuello para conectarse con el oído y cubría la oreja, como bien había aprendido a hacer en la escuela, con mi pelo largo.
Desde lo que pasó en la ciudad de Ituzaingó,
todos los sentidos de mamá se habían exacerbado. Extraño los domingos de mi
niñez, de Expedientes X y sanguchitos de miga, de mirar la tele abrazadas en el
sillón y tomarnos una copita de licor de huevo antes de ir a dormir. Pero mamá
siempre fue mamá, y los domingos a la noche eran una excepción a la regla de
silencio que imperaba la mayor parte del tiempo. A mamá le molestaba mi
preguntar incansable y la sacaban de quicio mis juegos donde ponía a conversar
a los peluches de La Serenísima, con muñecas peponas. Le disgustaba
terriblemente que pusiera los cassettes de Thalía y Chiquititas, y tenía
completamente prohibido poner Cebollitas en la tele. “Apagá eso que gritan
mucho”, chillaba mamá, y yo volví al silencio fúnebre que a ella le gustaba. Qué
ganas de comerme un sanguchito de miga, pensé y me quedé dormida escuchando
Aspen.
Me desperté sobresaltada, la medianoche había pasado hace rato, pero lo único que soñaba eran pesadillas. El locutor anunciaba que acabábamos de escuchar “Quiero saber lo que es el amor”, de Foreigner. Traté de respirar hondo y dejé los auriculares sobre la cama, puse los pies en el suelo y fui descalza a hacerme un té de manzanilla.
Por la ventana se colaba un poco de luz de luna, aún rojiza, pero apenas alcanzaba para ver. Rocé con el pie algo blanduzco y liviano, era la gallina. Debería estar descansando hecha una bola en el medio del comedor, al tocarla se despertó y escuché un gemido suave al mismo tiempo que se fue corriendo hacia mi habitación.
Cargué la pava, prendí la hornalla y me quedé esperando, mirando la flamita moverse de un lado a otro. Mañana era mi franco y no pensaba salir de la cama. Tenía un par de libros en la mesita de luz que iba rotando sin un orden específico, una botella de agua de dos litros en el piso y un par de pañuelitos medio usados dando vueltas por las sábanas. A lo sumo, saldría de la cama para ir a comprar unos chipá a la panadería de ... Escuché un grito, la voz de mamá susurró “shhhhh” y el grito se apagó. Reconocí la otra voz, era la de “El Johnny”. Prendí la luz y ahí estaba, mamá con los ojos inyectados de deseo y furia, y el otro imbécil mirándola perplejo, con un hilo de baba cayéndole de un costado de la boca.
Me quedé mirando la escena con la mano aún en la perilla de la luz. El sillón estaba explotado de sangre. El Johnny tenía el cuello estallado y la boca de mamá estaba empapada. Ella lo miraba fijo y él le devolvía la mirada atontado. Mamá le clavaba los dientes y El Johnny callado, se dejaba chupar.
Al gritarle a mi mamá, ella soltó su cuello y se dio vuelta. “Lo hago por vos, hija”, respondió a mi grito con un tono de calma. Miles de preguntas se me acumularon en la nuca, pero sólo pude alcanzar a preguntarle “¿Por qué?”, ella me miró fijo y respondió: “Te hizo cornuda, hija”, y volvió a hincarle los dientes. No quise hacerlo, pero una media sonrisa se me escapó de la comisura de la boca. La pava me interrumpió con su pitido. Apagué la luz y dejé a mamá seguir con El Johnny. Me hice el té y me fui a la habitación, abajo de la cama estaba la gallina.
Al otro día me despertó el pajarraco saltándome encima. Pensé que me habían apuñalado en la panza. Tardé un poco en asimilar lo que había pasado anoche. Pensaba en el piso de la cocina, en lo difícil que es sacar la sangre del tapizado del sillón, de las paredes... pero sobre todo pensaba en lo frenética que se ponía mamá después de comer.
Mamá entró a mi habitación, como siempre, sin golpear y gritando.
Me puse la ropa para limpiar, unos pantalones viejos manchados con lavandina, una remera de Black Sabbath estirada y agujereada y los auriculares. Salí al comedor y pregunté si prefería que limpiara el baño o la cocina. “¿No te das cuenta de que el baño ya está hecho?”, me dijo enojada. No respondí y me fui a la cocina. El Johnny ya no estaba, mamá se había ocupado de eso, pero el enchastre me tocaba resolverlo a mí. Estuve limpiando durante bastante tiempo. El locutor de la radio anunció las tres de la tarde y luego dijo:“acabábamos de escuchar ‘Nada va a cambiar mi amor por tí’, de George Benson”.
Cuando terminé, mamá ya había hecho el resto de la casa, incluso el patio y el galpón, y estaba echada en su cama. Se movía demasiado rápido, especialmente ahora que estaba llena. Pensé en cocinarme algo, pero preferí agarrar un paquete de bizcochitos de grasa e irme a la habitación. Me puse el camisón y me metí en la cama. La gallina cacareaba despacito debajo de la cama. “Al menos hay repasadores nuevos”, pensé, y me metí un par de bizcochitos en la boca.
Nací durante el Menemato y, desde ese momento, no paro de envejecer. Soy una eterna estudiante de Historia que trabaja como docente, aún teniendo pánico a dar clases. Vivo en la casa de dos perros que piden, piden, piden, sin piedad ni descanso, y en el barrio me conocen por ser una prolífica asesina de plantas.
Me desperté sobresaltada, la medianoche había pasado hace rato, pero lo único que soñaba eran pesadillas. El locutor anunciaba que acabábamos de escuchar “Quiero saber lo que es el amor”, de Foreigner. Traté de respirar hondo y dejé los auriculares sobre la cama, puse los pies en el suelo y fui descalza a hacerme un té de manzanilla.
Por la ventana se colaba un poco de luz de luna, aún rojiza, pero apenas alcanzaba para ver. Rocé con el pie algo blanduzco y liviano, era la gallina. Debería estar descansando hecha una bola en el medio del comedor, al tocarla se despertó y escuché un gemido suave al mismo tiempo que se fue corriendo hacia mi habitación.
Cargué la pava, prendí la hornalla y me quedé esperando, mirando la flamita moverse de un lado a otro. Mañana era mi franco y no pensaba salir de la cama. Tenía un par de libros en la mesita de luz que iba rotando sin un orden específico, una botella de agua de dos litros en el piso y un par de pañuelitos medio usados dando vueltas por las sábanas. A lo sumo, saldría de la cama para ir a comprar unos chipá a la panadería de ... Escuché un grito, la voz de mamá susurró “shhhhh” y el grito se apagó. Reconocí la otra voz, era la de “El Johnny”. Prendí la luz y ahí estaba, mamá con los ojos inyectados de deseo y furia, y el otro imbécil mirándola perplejo, con un hilo de baba cayéndole de un costado de la boca.
Me quedé mirando la escena con la mano aún en la perilla de la luz. El sillón estaba explotado de sangre. El Johnny tenía el cuello estallado y la boca de mamá estaba empapada. Ella lo miraba fijo y él le devolvía la mirada atontado. Mamá le clavaba los dientes y El Johnny callado, se dejaba chupar.
Al gritarle a mi mamá, ella soltó su cuello y se dio vuelta. “Lo hago por vos, hija”, respondió a mi grito con un tono de calma. Miles de preguntas se me acumularon en la nuca, pero sólo pude alcanzar a preguntarle “¿Por qué?”, ella me miró fijo y respondió: “Te hizo cornuda, hija”, y volvió a hincarle los dientes. No quise hacerlo, pero una media sonrisa se me escapó de la comisura de la boca. La pava me interrumpió con su pitido. Apagué la luz y dejé a mamá seguir con El Johnny. Me hice el té y me fui a la habitación, abajo de la cama estaba la gallina.
Al otro día me despertó el pajarraco saltándome encima. Pensé que me habían apuñalado en la panza. Tardé un poco en asimilar lo que había pasado anoche. Pensaba en el piso de la cocina, en lo difícil que es sacar la sangre del tapizado del sillón, de las paredes... pero sobre todo pensaba en lo frenética que se ponía mamá después de comer.
Mamá entró a mi habitación, como siempre, sin golpear y gritando.
—¿Vas a venir a limpiar o vas a seguir tirada como una ameba? —dijo.
—¡Ya voy mamá! recién me despierto —contesté.
—Son las diez de la mañana, ¿te parece levantarte casi al mediodía?, ¿no me escuchaste limpiar o te cagás en mi esfuerzo? —replicó.
—¡Te dije que ya voy! —respondí cortante y me levanté de la cama.
Mamá gritaba demasiado para una persona que necesitaba constante silencio.
Me puse la ropa para limpiar, unos pantalones viejos manchados con lavandina, una remera de Black Sabbath estirada y agujereada y los auriculares. Salí al comedor y pregunté si prefería que limpiara el baño o la cocina. “¿No te das cuenta de que el baño ya está hecho?”, me dijo enojada. No respondí y me fui a la cocina. El Johnny ya no estaba, mamá se había ocupado de eso, pero el enchastre me tocaba resolverlo a mí. Estuve limpiando durante bastante tiempo. El locutor de la radio anunció las tres de la tarde y luego dijo:“acabábamos de escuchar ‘Nada va a cambiar mi amor por tí’, de George Benson”.
Cuando terminé, mamá ya había hecho el resto de la casa, incluso el patio y el galpón, y estaba echada en su cama. Se movía demasiado rápido, especialmente ahora que estaba llena. Pensé en cocinarme algo, pero preferí agarrar un paquete de bizcochitos de grasa e irme a la habitación. Me puse el camisón y me metí en la cama. La gallina cacareaba despacito debajo de la cama. “Al menos hay repasadores nuevos”, pensé, y me metí un par de bizcochitos en la boca.
María Navarro (Argentina)
Nací durante el Menemato y, desde ese momento, no paro de envejecer. Soy una eterna estudiante de Historia que trabaja como docente, aún teniendo pánico a dar clases. Vivo en la casa de dos perros que piden, piden, piden, sin piedad ni descanso, y en el barrio me conocen por ser una prolífica asesina de plantas.