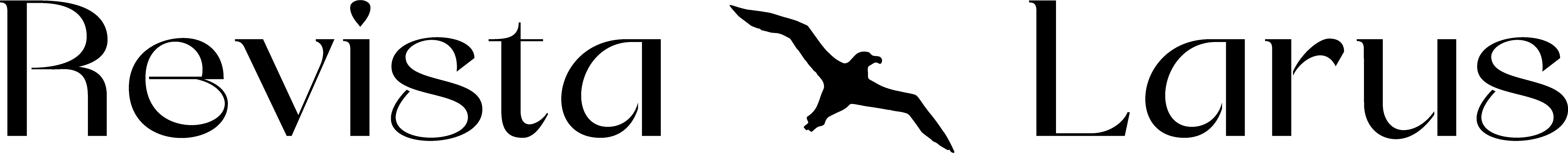Tala: Canto a las múltiples materias del universo; a la muerte, el nacimiento y la propia contradicción humana.
Por Equipo Larus- 2025
 Fotografía portada: Memoria Chilena
Fotografía portada: Memoria ChilenaEn Tala, Gabriela Mistral transmuta su voz a la materia del universo, al sufrimiento humano, a la añoranza y a los territorios que la vieron rondar como poeta; se convierte en niña, mujer, objeto inanimado, nace y muere, y se despliega en una América que, amerindia y vasca, como establece en las notas de este poemario, observa lo que sucede con los niños de la Guerra Civil Española.
En el apartado “Razón de este libro”, Mistral indicó que la publicación del volumen —y las ganancias obtenidas de su venta— se realizaba en ayuda a esos niños. Pero Tala no fue un libro dedicado a los efectos de la guerra, sino que fue pensado como una recopilación de múltiples voces. Y es así como se entiende su estructura, organizada en trece secciones: "Muerte de mi madre", "Alucinación", "Historias de una loca", "Materias", "América", "Saudade", "La ola muerta", "Criaturas", "Canciones de cuna", "La cuenta-mundo", "Albricias", "Dos cuentos" y "Recados".
Publicado en 1938 en Buenos Aires por medio de la Editorial Sur, que era dirigida por la escritora argentina Victoria Ocampo, y a la cual Mistral le dedicó varios poemas en esta edición, Tala está compuesta por una libertad de tono y de color, donde se proyectan mitos e imágenes, con un salto del individuo a un mundo mágico donde se ven reflejados los pueblos de América.
“La grande argentina que se llama Victoria Ocampo y que no es la descastada que suele decirse, regala enteramente la impresión de este libro hecho en su Editorial SUR. Dios se lo pague y los niños españoles conozcan su alto nombre. En el caso de que la tragedia española continúe, yo confío en que mis compatriotas repetirán el gesto cristiano de Victoria Ocampo. Al cabo, Chile es el país más vasco entre los de América”.
Las voces que componen Tala se constituyen y se destruyen en su camino, y es en esta reseña donde buscamos adentrarnos en sus cavidades. Gabriela Mistral admite que el libro lleva “algún pequeño rezago de Desolación”, que se puede ver empezando el libro en su primer apartado, llamado “Muerte a mi madre”. Aquí se establece la fuga de un cuerpo que se rompe en dolor y reclama el cuerpo propio dado por aquella madre: “porque mi cuerpo es uno, el que me diste” (extracto del poema La Fuga).
Se puede escuchar una fuerte voz que destaca por sobre otros poemas, retumbando en “Nocturno de la consumación”, donde se mezclan las imágenes de la tierra, lo indígena, el valle de Elqui, y los territorios que cruzan lo humano. Es aquí donde Mistral dice: “te olvidaste del rostro que hiciste en un valle a una oscura mujer”. Y establece un paisaje claro que se repite en todo Tala: “mi patria se llama la sed”.
En este poema se muestran reflexiones sobre el origen, y también sobre la ausencia, que es principalmente la del padre. “Mano a mano y mudez con mudez, despojada de mi propio padre, rebanada de Jerusalén”. Este sentimiento permanece y se une en una especie de puente con el poema Nocturno de la derrota, donde Gabriela extiende el verso diciendo: “yo nací de una carne tajada”, luego contradice al padre con su propio hogar entre los cerros del valle, “he cantado cosiendo mis cerros”.
En los próximos poemas Nocturno de los tejedores viejos y Nocturno del descendimiento (este último dedicado a Victoria Ocampo), la poeta lleva esta ausencia y dolor al Cristo, al calvario y al sometimiento de la dominación humana. Aquí establece: “Cristo del campo, Cristo del calvario, vine a rogarte por mi carne enferma”. Pero, a la vez, denota al humano cargando su propia existencia: “acaba de llegar, Cristo, a mis brazos”, estableciendo un peso y una luz sesgada que la encuentra en la completa soledad (“Estoy sola en esta luz sesgada”)
Alucinación
En esta parte de Tala, Mistral toma la voz poética y esta transmuta a la tierra. Así lo lleva a la práctica en el poema La memoria divina, donde destacan los versos: “tuve la estrella viva en mi regazo, y entera ardí como un tendido ocaso”. Se logran desdibujar los límites del humano y se toma en un todo la experiencia del cuerpo, donde se une con lo divino. Una especie de gran revelación que muestra dos fuerzas que se acentúan en el poema Dos ángeles, donde se retrata la convivencia de las contradicciones humanas, reflejadas en las figuras del gozo y la agonía, también en el poema Paraíso, representadas en “un cuerpo glorioso que habla y otro que oye”.
Historias de loca y Materias
Es en este punto del libro, donde la muerte se vuelve una niña, y se esconde en la figura de un fantasma (“yo soy de aquellas que bailaban cuando la muerte no nacía”). Esa grandeza anterior se escurre en pequeñas cosas y significados, que une a la sección Materias. Aquí existe una ensoñación por lo inanimado, que es, a primera vista, simple, pero profundo y complejo. Mistral devela el alma de las cosas y les entrega vida. Aquí le habla al pan, la sal, el agua, al aire. Y es particularmente conmovedor el poema Pan, aquí un extracto:
“Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a tres valles por donde he pasado: a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui”.
Son estos territorios que representan la América que recorrió Mistral, los que se hacen presentes en un extenso poema titulado Dos Himnos (de la sección titulada América). Es en este y en otros poemas donde se materializa la figura del sol como astro que ha envuelto el imaginario del continente y sus diferentes culturas (Incas, Mayas). En el poema “Sol del trópico” se encuentran los versos:
“Sol de los Incas, sol de los Mayas, maduro sol americano.”
Mistral también toma este sol divino y lo baja a la tierra, un sol que, además de ser venerado, es fuego; un fuego que hizo arder a los pueblos y culturas americanas con la llegada de los españoles. Esto se puede leer en cuatro fragmentos:
- “Del que quechuas y aimaráes, como el ámbar, fueron quemados.”
- “Sol del Cuzco, sol de México.”
- “Quetzal de fuego emblanquecido, que cría y nutre pueblos mágicos.”
- “No sabemos qué es lo que hicimos para vivir transfigurados.”
Del poema “América”:
“Gentes quechuas y gentes mayas te juramos lo que jurábamos. De ti rodamos hacia el Tiempo y subiremos a tu regazo; de ti caímos en grumos de oro, en vellón de oro desgajado, y a ti entraremos rectamente según dijeron Incas Magos.”
Saudade
En esta sexta parte, los poemas que le siguen se ven envueltos por la nostalgia y la añoranza que representa la palabra portuguesa "Saudade". El escritor portugués Manuel de Melo la definió en 1660 como un "bien que se padece y mal que se disfruta", expresando un sentimiento afectivo profundo, cercano a la melancolía. Se asocia a la añoranza de algo amado, pero que está lejos, temporal o espacialmente.
Aquí está presente el famoso poema "País de la Ausencia", que dice: “País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz”, terminando con: "En país sin nombre me voy a morir". Justamente aquí, Mistral extraña el territorio, que está no solo compuesto por geografías, sino que también por cosas (“Amo las cosas que nunca tuve con las otras que ya no tengo”, extracto del poema “Cosas”), personas y recuerdos, un sentimiento ligado a la incansable peregrinación de su propia existencia: “Me nació de cosas que no son país: de patrias y patrias que tuve y perdí; de las criaturas que yo vi morir; de lo que era mío y se fue de mí”.
También leemos en esta parte el poema La Extranjera, que reafirma lo anteriormente mencionado: “hablando lengua que jadea y gime y que le entienden sólo bestezuelas”. Es justamente la expresión de su posición en el mundo extraño que la rodea. Y es su lengua el refugio donde construye el mundo de su memoria, uno que nace en el Aconcagua y viaja hasta Puerto Rico (Poema Beber). Y es donde todas iban a ser reinas, este otro famoso poema que reconstruye las montañas del Valle de Elqui, y su Montegrande de la infancia.
Mistral, la creadora de criaturas
En La ola muerta, Gabriela prepara el salto a la octava parte llamada Criaturas. Antes, en el poema “Ausencia”, se va desintegrando un cuerpo gota a gota para transformarse en esas criaturas que vienen después: “Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo; se van mis manos en azogue suelto; se van mis pies en dos tiempos de polvo”. Es luego de esto que muta la muerte y la convierte en cuerpo y voz renovado. Por ejemplo, en el poema que abre la octava parte, dedicado al recuerdo de su sobrina Graciela, Mistral establece: “Casi se juntan las deshechas; casi llegan al sol feliz; casi rompen la nuez del suelo y van llegándose hasta mí”. Y es luego, en el poema Desechas, donde la niña se transforma en el cuerpo de madre rota y vencida: “Cae el cuerpo de una madre roto en hombros y en caderas; cae en un lienzo vencido y en unas tardas guedejas”.
Por otra parte, en el poema Confesión se une al hombre con el pecado, que cuelga de la comisura de su boca, y es la confesión la palabra que cae en las manos de un otro, en este caso, en la figura de la “vieja”, “que vivió ciento veinte años” (la voz repite) “ciento veinte”, “y su piel está más arrugada que la tierra”. (Del poema Vieja). Es desde aquí que ese mismo pecado confesado también pasa a la figura del poeta, y al de las mujeres catalanas.
El último soplo y muerte
Es desde la sección nueve en adelante que la poeta parece volver a la fragilidad del nacimiento, a la muerte y a la luz del mundo. Titulada Canciones de cuna, se transforma en un círculo que vuelve irremediablemente a su origen. Esto lo podemos ver en el poema La tierra y la mujer, que en uno de sus versos destacamos: “Mientras tiene luz el mundo y despierto está mi niño, por encima de su cara, todo es un hacerse guiños”, luego se repite en el poema Semilla: “Duerme, hijito, como semilla en el momento de sembrar, en los días de encañadura o en los meses de ceguedad”. Estos últimos poemas parecen construirse desde lo frágil de la existencia humana, de la enternecida vida reflejada en un niño aún dormido. Por donde corre toda la sangre del mundo. “Duerme, mi sangre única que así te doblaste, vida mía, que se mece en rama de sangre” (Poema Canción de sangre).
En la décima parte titulada “La cuenta-mundo”, ese niño crece nuevamente y camina, recorre, conoce el aire y todos los elementos. Cuenta a través de sus propios ojos de niño el mundo, habla del aire, la luz, de la montaña, el agua, los animales, las mariposas, la fruta. Un niño pequeño que luego se ve interrumpido por la muerte, tomando forma completa en la sección “Albricias”, que está dedicada “A Yin-Yin, a Juan, a Gloria, a Gustavo, a Emita, a María Rosa, a Carucho y a Monserrat, niñitos a medio crecer”. Aquí se profundiza en el habla de lo que no pudo ser, de la tristeza de lo trunco, una idea que se ve completamente reflejada cuando abre el apartado con el poema La Manca, luego el poema La Pajita, aquí un extracto: “Esta que era una niña de cera; pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla sino la flor tiesa de la maravilla”.
Es finalmente en Recados donde la voz poética vuelve a posicionarse en su forma de Gabriela Mistral, y se configura en adioses, especies de odas a diferentes territorios, lugares y personas. Está aquí presente el Recado de nacimiento, para Chile. Entonces vuelve a ser Lucila Godoy Alcayaga cuando escribe: “Pienso ahora en las cosas pasadas, en esa noche cuando ella nacía allá en un claro de mi Cordillera. Yo soñaba una higuera de Elqui que manaba su leche en mi cara. El paisaje era seco, las piedras mucha sed, y la siesta, una rabia”.
Le siguen Recado a Lolita Arriaga, en México, Recado para las Antillas, Recado a Rafaela Ortega, en Castilla, Recado para la residencia de Pedralbes en Cataluña. En este último, Mistral aclara el sentido de la publicación de Tala, y es en las notas donde establece que “La Residencia de Pedralbes, a la cual dediqué el último poema de Tala, alberga un grupo numeroso de niños vascos y a mí me conmueve saber que ellos viven cobijados por un techo que también me dio amparo en un invierno duro”.
A modo de agradecimiento y enorme abrazo, Mistral termina la sección de recados con el Recado a Victoria Ocampo en la Argentina, donde habla de su casa, donde se encuentra la conversación, la lealtad y los muros. Habla de la “fuente de pájaros”, del verde de sus ojos heridos, y la bocanada de sal en su aliento. Finaliza con un “Te quiero porque eres vasca y eres terca y apuntas lejos, a lo que viene y aún no llega; y porque te pareces a bultos naturales; a maíz que rebosa la América, -rebosa mano, rebosa boca-, y a la Pampa que es de su viento y al alma que es del Dios tremendo…”
Esta obra de Gabriela Mistral reúne tantas voces, tantos universos, tanta muerte y renacimiento, dolor y naturaleza, lo divino y el fuego de lo permanente. Que en ella se configuran un despliegue de imaginarios que logran conciliarse de forma íntima, tanto con lo religioso como con lo ancestral, dándonos finalmente una pequeña esperanza. Este libro se complementa con Desolación y construye un enorme torrente. Tala es la extensión y concretización del dolor, que es vista desde la serenidad de un espíritu profundamente reflexivo.