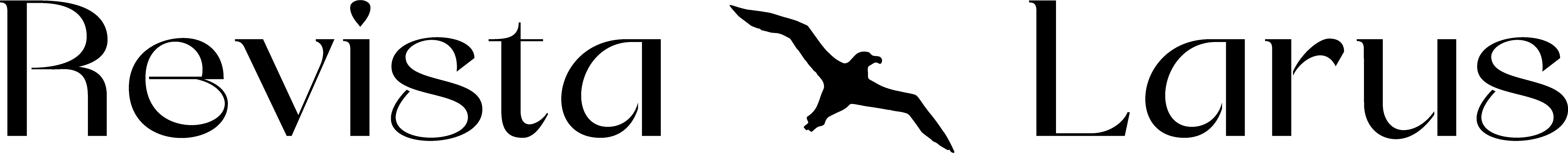Cunetas
Por Nicolás Aragoita - 2024

La Mariela siempre era la que tendía la ropa en la soga que cruzaba todo el patio del rancho de su familia, y yo la veía agitarse del calor a través del alambrado que cercaba la propiedad. Desde mi casa se veía clarito, como imagino que también se veía desde allá para acá, aunque yo nunca fui a lo de la Mariela, pero como en el barrio la única privacidad que había en los hogares eran las paredes que encerraban a las familias y las cortinas que cubrían las ventanas, era fácil espiar. Después los límites de las propiedades se marcaban con algún alambre, una valla inclinada a la que le faltaban varias tablas o un tapial sin revoque que no le llegaba a uno a la cintura. Eso era a los costados, porque la parte del frente estaba atrincherada por las cunetas hondas de barro pantanoso que separaban las calles de tierra de las veredas, que eran un poco más altas, y que bastaban apenas para que el agua de la lluvia no se meta por debajo de las puertas.
Yo aprovechaba las siestas para chusmear por la ventana de nuestro comedor, cuando la abuela dormía, porque no le gustaba que me metiera en los asuntos de los vecinos. Del otro lado de la calle, pasando por sobre mi cuneta y la suya, yo miraba a la Mariela arrastrar el canasto de ropa, rengueando de un lado a otro de la soga y amagando una patada a alguna de las gallinas que se le cruzaba en el camino. Cuando terminaba se quedaba un rato largo afuera, aunque hiciera un calor de muerte y no tuviera ni una sombra en todo el rancho. Ahí estaba hasta que fijaba la atención de golpe para su casa y de a poco se metía con ese paso de vieja, que no parecía de ella.
Ya no nos veíamos en la escuela, porque ella se había quedado libre y cada vez salía menos de la casa. Recién cuando el padre se iba en bicicleta a hacer alguna changa, se asomaba a la vereda y fumaba un cigarrillo mirando un ratito para mi casa, que era como el espejo de la suya, porque esos ranchos de barrios municipales eran todos iguales. Por lo menos por fuera. Aunque lo que más le ocupaba la atención eran los pozos estancados. Pero si se tardaba mucho se escuchaban los gritos de la madre para que se metiera y no se acercase a las cunetas.
Alguna que otra tarde, las pocas veces que se la veía en el exterior, la Mariela volvía con una bolsa de verduras a la rastra o prendas usadas que iba a conseguir al trueque. Caminaba siempre con dificultad, lo más lejos posible de la cuneta, bien pegada a las casas. Yo sabía que al irse daba toda una vuelta, hasta el otro lado de la manzana por la misma vereda, para llegar a donde las zanjas se terminaban y podía bajar a la calle tranquila. Me imaginaba que para volver hacía el mismo camino, evitaba siempre los pequeños puentes de madera que unían nuestras veredas y la calle por sobre el agua espesa.
—Yo nací de la cuneta —me había dicho una vez, cuando todavía venía a casa a tomar el té con leche. Antes de que nos crecieran las tetas.
Le había preguntado por qué no jugaba conmigo y los otros chicos del barrio ahí: los días que corría mucho viento, mejor si había llovido, hacíamos competir barcos de papel entre los palitos flotantes; otras veces tomábamos carrera para saltar el casi metro de ancho de aquellos pozos, hasta que nos cansábamos o alguno se patinaba y terminaba con una pierna en el agua verde.
—Por eso a mi mamá no le gustan. —Dejó la taza en la mesa, le quedó un bigote blanco y desprolijo en el labio de arriba—. Porque ahí es peligroso, más cuando es de noche. Ella perdió algo ahí y yo nací de la cuneta. Papá tampoco quiere que las ronde porque ya tengo olor a agua podrida, dice, y si me acerco todavía va a ser peor.
Yo sabía que mentía porque mi abuela era amiga de la partera que ayudó a la mamá de la Mariela a que nazca en el hospital. Igual que había estado cuando la mía me parió y por eso se murió.
Una
sola vez se vino junto con nosotros cerca de la cuneta. El papá estaba en una
peña de domingo con los compañeros de la obra y la mamá dormía. Siempre estaba
adentro. Mi abuela me contó que la señora no salía porque estaba enferma,
pobrecita. La Mariela no
se prendió a ninguno de los juegos; ni a los saltos, ni a las carreras de
barcos, ni a hacer sapitos con piedras que le pegaran a los sapos de verdad. Se
quedó a dos pasos del borde, mirando fijo la mugre de la zanja y muy tiesa.
Como si algo la pudiera chupar. Yo le decía que no tenga miedo, que, aunque
nunca habíamos visto la cuneta seca del todo, no nos podíamos ahogar ahí.
Seguro que, si alguno de nosotros se metía, lo verde no le llegaba ni al
cuello. Y eso que éramos petisos en esa época. No hubo palabra que la saque del
trance. Recién reaccionó cuando escuchó el piñón fijo de la bicicleta del
padre, que aparecía zigzagueando desde la esquina. Esa fue la última vez, creo
que también la primera, que la vi corriendo. Desapareció dentro de la casa y
después, al tiempito, tuvo el accidente que la dejó renga.
Esa noche escuché los gritos por encima del volumen del televisor, que tenía que estar bajito porque la abuela se acostaba enseguida después de cenar. Se me pusieron los pelos duros porque ya conocía esa voz, pero la desesperación era nueva. Creo que también para el resto del barrio, porque cuando salí a la vereda ya había otros vecinos asomados.
Estaba oscuro, pero pareciera a propósito, uno de los postes de luz de la calle estaba ubicado bien cerca, a mitad de cuadra, y se distinguía bastante el alboroto. Ahí estaba la Mariela, con medio cuerpo sobresaliendo de la cuneta, llena de barro. La mugre que se le escurría no me dejaba estar segura, pero creo que no tenía ropa puesta. De momentos desaparecía hacia abajo y ahí aumentaban los alaridos de su madre que venían desde alguna parte de la casa oscura.
Al ratito salía despacio, asomando primero la cabeza negra como un cocodrilo de pantano o más bien como un sapo gigante de zanja. Capaz y de cerca se la escuchaba croar. Nadie del chusmerío se movía y cuando amagué para acercarme vi la figura de su padre en la puerta, a una calle y dos cunetas de mí. Él empezó a caminar despacio hacia el pozo negro, mientras la Mariela se zambullía una vez más, y ahí la abuela me agarró del brazo para meterme a la casa. Me dijo que apague la luz y cierre la puerta con llave. Yo le hice caso, pensando que ojalá la cuneta se chupe a la Mariela, porque así renguita no iba a poder correr la pobre.
Es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Sus temas de interés se centran en las narraciones, la memoria, las voces marginadas y la cultura de masas. Participa en proyectos de extensión e investigación sobre dichas temáticas. Es parte de Filosofiaca.podcast.
Esa noche escuché los gritos por encima del volumen del televisor, que tenía que estar bajito porque la abuela se acostaba enseguida después de cenar. Se me pusieron los pelos duros porque ya conocía esa voz, pero la desesperación era nueva. Creo que también para el resto del barrio, porque cuando salí a la vereda ya había otros vecinos asomados.
Estaba oscuro, pero pareciera a propósito, uno de los postes de luz de la calle estaba ubicado bien cerca, a mitad de cuadra, y se distinguía bastante el alboroto. Ahí estaba la Mariela, con medio cuerpo sobresaliendo de la cuneta, llena de barro. La mugre que se le escurría no me dejaba estar segura, pero creo que no tenía ropa puesta. De momentos desaparecía hacia abajo y ahí aumentaban los alaridos de su madre que venían desde alguna parte de la casa oscura.
Al ratito salía despacio, asomando primero la cabeza negra como un cocodrilo de pantano o más bien como un sapo gigante de zanja. Capaz y de cerca se la escuchaba croar. Nadie del chusmerío se movía y cuando amagué para acercarme vi la figura de su padre en la puerta, a una calle y dos cunetas de mí. Él empezó a caminar despacio hacia el pozo negro, mientras la Mariela se zambullía una vez más, y ahí la abuela me agarró del brazo para meterme a la casa. Me dijo que apague la luz y cierre la puerta con llave. Yo le hice caso, pensando que ojalá la cuneta se chupe a la Mariela, porque así renguita no iba a poder correr la pobre.
Nicolás Aragoita (General Villegas, Argentina, 1992)
Es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Sus temas de interés se centran en las narraciones, la memoria, las voces marginadas y la cultura de masas. Participa en proyectos de extensión e investigación sobre dichas temáticas. Es parte de Filosofiaca.podcast.