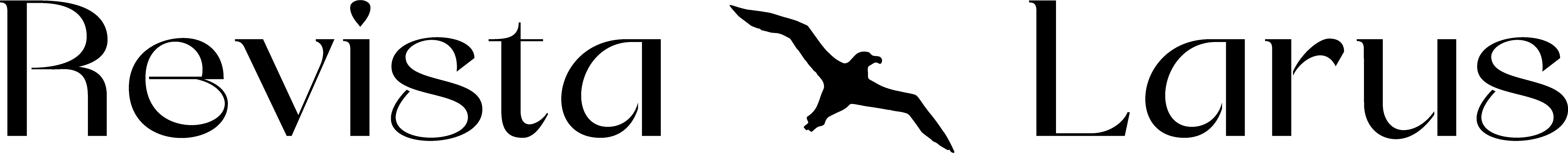Los puntos se corren en las costuras
Por Valentina Rivera Toloza - 2024
Cuando entraron al liceo, el Francisco empezó a agarrarse a mocha con los compañeros.
Antes era un cabro tranquilo, así que daba miedo verlo llegar así a la casa: el pelo enredado, el ceño fruncido, el uniforme roto por las costuras y con tierra por todas partes. Sin embargo, nunca aparecía sangrando o con un hueso roto, así que todos en la casa se hacían los locos y decían que sólo era una etapa. Todos pasan por una etapa a los diecisiete.
Por ese entonces, su mamá le zurcía las camisas rotas con puntadas atentas y cariñosas. Pero en algún momento se cansó de esta dinámica y le dijo que se las arreglara él mismo.
Acto seguido, empezó a pedirle ayuda a su hermano.
El Luis era su hermano menor, aunque nacieron el mismo año (uno en enero, el otro en noviembre). Al medir más o menos lo mismo e ir al mismo curso en el liceo, la gente solía pensar que eran gemelos. No lo eran, pero ninguno hacía mucho esfuerzo por corregir a nadie. Era más fácil si el resto pensaba que vinieron al mundo de la manito. Tarde o temprano, siempre se daban cuenta de la verdad y empezaban a hacer preguntas.
La gente es muy metiche cuando vives en un pueblo chico.
***
–Oye, ¿me ayudai a coser mi camisa?–preguntó.
Tras prender el interruptor, las luces se derramaron sobre el Luis como un interrogatorio. Un interrogatorio para el que no estaba preparado, echado en el sofá, los ojos entrecerrados, protegiéndose la cara con el revés de la mano.
Suspiró. –¿De nuevo?
Se sentaron uno al lado del otro en el living ahora iluminado. El Francisco se desplomó sobre el sillón sin su camisa, los brazos cruzados sobre el pecho desnudo, y sacó su celular para matar el rato. Mientras tanto, el Luis cosía las mangas de la prenda.
Algo le resultaba extraño, pero no sabía qué.
–Sabís…–. El Luis le lanzó una mirada furtiva a su hermano, pero el Francisco tenía los ojos clavados en el teléfono. –Nos enseñaron a coser en el liceo. También deberíai saber hacer esto.
El Francisco se tomó su tiempo para responder. Su pulgar moviéndose por la pantalla, la única prueba de que no se había quedado dormido.
–Demás–dijo. –Pero se me olvidó.
Su voz era un rumor tranquilo cuando no estaba discutiendo con la mamá o mandoneando a su grupito. Lástima que eso es lo que hacía la mayor parte del tiempo.
A veces, el Luis pensaba que todo era culpa suya.
Tal vez nació demasiado pronto y le robó el protagonismo al Francisco como hijo único, como hermano mayor. Tal vez era culpa suya que su mamá ya no les hable. Dos hijos uno después del otro, dieciocho meses con el cuerpo colonizado por extraños que se comían sus huesos.
El Luis no la culpaba, pero se preguntaba si el Francisco lo hacía.
Se preguntaba si el Francisco los odiaba a los dos.
Si su mamá se hubiese esperado un poco, si el Luis no hubiese nacido tan luego, tal vez la gente no confundiría a Francisco con la mitad de un todo. Quizá sería su propia persona. El Luis supone que por eso el Franci quiere parecer más grande, más fuerte y más intimidante. Sólo eso haría que su hermano pareciera más chico, más débil, más dependiente.
–Toma–dijo el Luis, devolviéndole la camisa blanca y gastada a su hermano. –Hice lo que pude igual. ¿Por qué mejor no te comprai otro par? Esta no va a aguantar una o dos peleas más.
El Franci se puso la camisa sobre los hombros y metió los brazos por dentro de las mangas.
–Y con qué plata. Aparte, no tengo tiempo para andar vitrineando.
Se abrochó los botones y se puso de pie.
–Gracias… igual.
***
Como era de esperarse, el trabajo del Luis no duró demasiado.
Después de tres días, el uniforme del Francisco ya estaba otra vez rasgado y raído.
El Luis lo pilló durante la hora del almuerzo, rodeado de sus amigos en el patio de atrás del liceo. El Francisco estaba sentado en una mesa de picnic mientras su grupo lo miraba como si fuese el profeta de alguna religión—ropa hecha jirones, un discurso apasionado, sus manos gesticulando mientras hablaba.
Pero cuando el Luis corrió a su lado, no se sintió invadido por su gracia y su carisma. Estaba preocupado.
(La tela del pantalón rasgado en las rodillas, una manga rota hasta el codo, parchicuritas en su mejilla hinchada. ¿En qué se había metido ahora?)
–¡Franci! ¿Qué pasó? ¿Estai bien?
El grupo se giró al Luis al verlo acercarse, una ráfaga de flechas lanzadas por ojos aterradores. Pero todas las miradas se volvieron a su líder cuando el Francisco se bajó de la mesa de un salto.
–Váyanse–les ordenó. –Tengo que hablar con éste.
Pero agarró al Luis por el cuello de su camisa cuando todavía estaban demasiado cerca como para escucharlos pelearse.
–¿No te había dicho ya? ¡No podís llamarme ‘Franci’ fuera de la casa!
La ira se filtraba en su voz y las venas se hinchaban en sus sienes. Estaban tan cerca el uno del otro que sus frentes casi se tocaban. Tan cerca que el Luis podía distinguir la pelusa dorada de la mejilla de su hermano, la afilada clavícula oculta bajo su camisa como un cuchillo, un arma secreta. Era un niño y un hombre a la vez, rezumando olor a chicle de sandía, sudor fresco, y suciedad. Demás que se había metido en otra pelea en el descampado detrás del liceo.
Demás, también, le habían sacado la chucha.
–¿Y esa hueá te importa?–le gritó el Luis, tratando de zafarse del agarre de su hermano. –Mírate vo’. Te hicieron pico.
El Francisco lo agarró con más fuerza. –Va a cagar toda la hueá si vai por ahí diciéndome ‘Franci, Franci’. Acuérdate que esto lo hago también por ti. ¿Por qué creís que nadie te huevea en el liceo?
–¿Ah? ¿Y qué voy a saber yo?–replicó él con menos resolución de la que pretendía.
Las manos que intentaban apartar al Francisco vacilaron, sus dedos se crisparon.
Él no había hecho nada, ¿por qué la gente lo iba a hueviar siquiera?
Eran un blanco fácil, eso es verdad. En su pequeño pueblo, todo el mundo conocía a los hermanos gemelos que en realidad no eran gemelos. Todos ellos decían conocer algún fragmento de la historia, de la verdadera historia. Unos dicen que fueron al liceo con la mamá, que ofrecía chuparla por poca plata. Otros decían que la abuela era demasiado estricta y que nunca la dejaba salir con amigos, que no es de extrañar que la historia acabara así. También decían que los supuestos gemelos ni siquiera tenían el mismo papá.
Luis había escuchado esos rumores antes, el último era el único que creía cierto.
Explicaría muchas cosas.
Por qué, si los mirabas de cerca, te dabas cuenta altiro de que no eran gemelos.
Por qué, aunque son hermanos, Luis no sentía que fueran iguales.
***
No había
nadie cuando llegó a la casa esa tarde. Nunca había nadie. Empezando por su
papá (o papás), siguiendo por el Franci, que debía estar sacándole la chucha a
alguien en alguna parte. La mamá tampoco estaba, pero andaba cerca. Trabajaba
cuidando a los hijos de la vecina. Luis podía pegar un grito o asomarse por la
reja del antejardín si necesitaba algo, pero él ya tenía dieciséis, estaba a
punto de cumplir diecisiete. No necesitaba que lo cuidaran.Dejó la bolsa de compras sobre la mesa y se echó en el sofá para ver tele el resto de la tarde.
Cuando todo estaba sumergido en sombras azules y luces frías, escuchó al Franci llegar a la casa. La llave en la cerradura, la puerta chirriando, ningún saludo de su parte. El Franci nunca hablaba con su hermano si no tenía nada que pedirle. A veces, al Luis le gustaría pagarle con la misma moneda. Pero la mayor parte del tiempo, no se atrevía. Tampoco quería.
–Oye– dijo, bajando el volumen de la tele. –Te compré unas camisas nuevas. Están sobre la mesa.
El Francisco se quedó de piedra antes de arrastrar los pies hasta la cocina. Intruseando en la bolsa, el plástico crujía entre sus manos.
Pasaron unos segundos antes de que respondiera con un ruidito de la garganta.
***
Poco después de que
nacieran, se murió la abuela. Justo a tiempo. La mamá se quedó con la casa e
instaló a los dos niños en la pieza de la difunta. Aún la llaman así: ‘la
pieza de la abuela’. No quieren llamarla suya. El colchón era de su abuela,
ellos sólo dormían ahí por el momento. Nunca hubo dinero para comprar dos camas separadas o una litera siquiera,
y aunque lo tuvieran ahora, era muy tarde. Lo más seguro era que el Franci
se mandara cambiar en cuanto cumpliera dieciocho. Ya pasaba casi día por medio
fuera de casa, quién sabe dónde. Con amigos lo más probable. Él, en cambio,
nunca invitaba a nadie a casa. No quería que nadie se enterara de que dormía
junto a su hermano como si fueran un matrimonio.Como un matrimonio enojado, los dos mirando a la pared contraria.
Luis tardaba mucho en dormirse y el Franci también. El colchón era viejo, lleno de bultos y protuberancias, y el aire frío de afuera se colaba por la ventana. No importaba cuántas mantas se ponían encima, siempre tenían los pies helados.
–No tenís que ser buena onda todo el rato–dijo el Francisco de repente.
Su voz rompió el silencio de la pieza. Debía saber que su hermano seguía despierto. Eran demasiado conscientes el uno del otro, del ritmo de sus pulmones, del susurro de las mantas, del roce apenas perceptible de sus tobillos. Demasiado atentos, echados espalda contra espalda como si estuvieran a punto de batirse a duelo.
Luis se tapó la boca y la nariz con las mantas.
–No soy buena onda todo el rato.
–Sobre todo con la gente que no conocís–el Franci continuó. –Por eso todos andan diciendo que erís…
–¿Qué soy qué, ah?– soltó, sentándose en la cama y tirando las mantas lejos.
Se volvió hacia su hermano, pero el Francisco era una larga silueta en las sombras. Un bulto hecho de mantas y juventud.
No hubo réplica. El Francisco tampoco se volvió hacia él.
El Luis se dejó caer sobre la almohada y suspiró.
Al cabo de unos minutos, el Francisco preguntó, –¿Es mi culpa?
El Luis se giró hacia su hermano, pero lo único que alcanzó a ver fue una nuca.
–¿Qué cosa?
–No lo sé. Todo.
¿Todo como qué? Quiso preguntar. ¿Todo como el moho en las paredes, los bultos en el colchón, la tabla del suelo que siempre chirriaba? ¿Todo como que tenían que compartir una cama culiá en esta casa culiá en esta ciudad culiá donde todo el mundo hablaba hueás de ellos? Y ahora que lo pensaba, quizá por eso la mamá ya no les hablaba. Quizá qué le dijeron en esa iglesia en la que acababa de entrar. Nada bueno, eso seguro.
(¿O todo como el abismo que se abrió de pronto entre ellos hace un par de años, como una grieta rajando el colchón en dos? Porque solían dormir abrazados para hacerle frente al frío, e iban a la escuela tomados del brazo, y se llamaban el uno al otro Franci y Lulu, pero un día descubrieron que los hombres no hacen eso, y cómo iban a saberlo si nadie avisa.)
–No sé–murmuró el Luis. Más allá de sus ojos entrecerrados, veía su propio aliento convertirse en una nubecilla blanca. –Qué voy a saber yo.
Valentina Rivera Toloza (1994)
Escritora. Su narrativa aborda principalmente la transición a la adultez en el Chile de los 2000s y 2010s, con énfasis en los vínculos y las identidades. En 2023 ganó la Beca de Creación Literaria del Ministerio de Cultura con la que está escribiendo su primera novela.