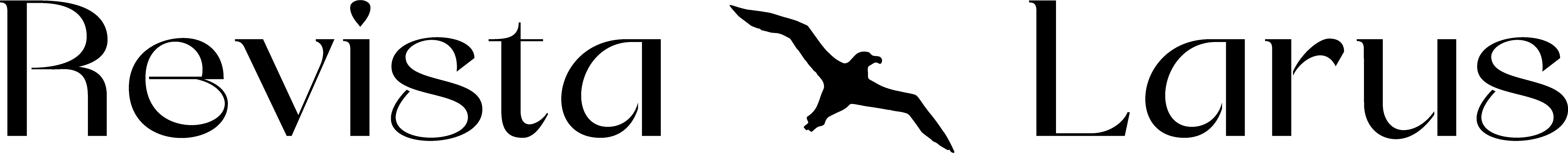Escuchando la Música para bipolares de Javier Ignacio Lux
Por Tomás Veizaga - 2026
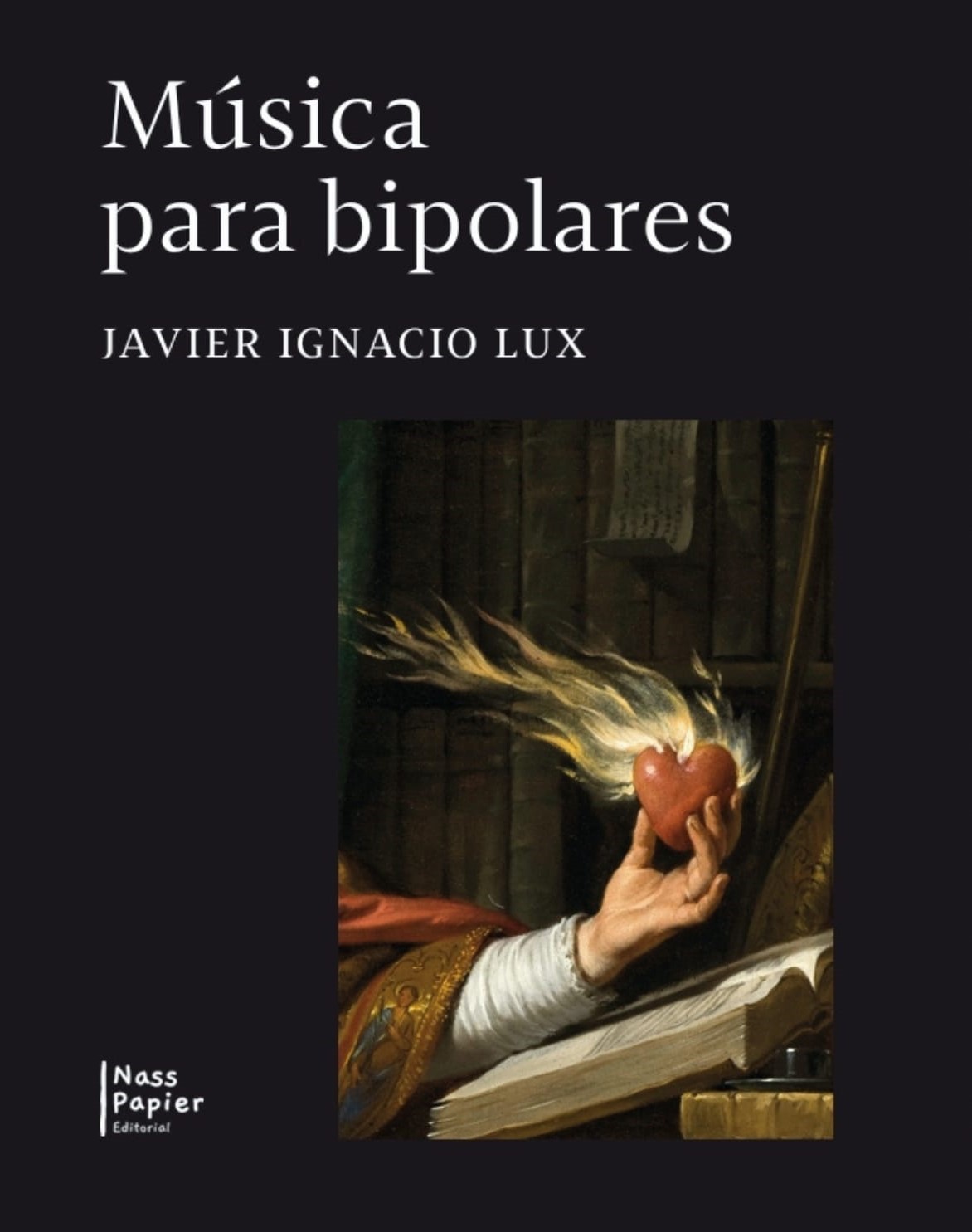
Música para bipolares (Ed. Nass Papier, 2025) de Javier Ignacio Lux es un poemario construido con una poética de los extremos. Extremos que se balancean de un lado a otro con la cadencia rítmica (aunque a veces fuerte) de la música.
Pero este vaivén es siempre estructurado y premeditado, nunca artificioso ni automático. Es fácil de seguir, fácil de leer, pero no es fácil de tragar. Sus versos libres de pretensiones cargan el intimidante peso de una sinceridad que parece no tener miedo, aunque a ratos el hablante lírico diga lo contrario y condene su timidez. Y por ello también se presta para otros extremos, pues puede disfrutarlo tanto el aficionado como el académico… siempre y cuando sean seres sensibles, personas que hayan sufrido y, como diría Oscar Wilde, que no estén afectos al «vicio supremo» de la superficialidad.
Recordando al «espejo de Stendhal», la representación de la realidad en Música para bipolares oscila entre la muerte y la esperanza, entre el cielo (con anhelos y sueños) y la muerte (con vacíos y desengaños). Si tuviéramos que caracterizar su milieu, por tanto, diríamos que es azul y negro. Y en la transición entre estos dos colores podemos vislumbrar la gama del dolor. Podemos ver risas punzantes, un pasado teñido y vedado, esperanzas frustradas y muchas palabras no dichas. Dismorfias, ansiedades, depresiones, la angustia existencial… son todos asuntos actuales que se desarrollan aquí como un sistema intencionado de motivos literarios.
Hay metalepsis que reflejan su proceso escritural. Se habla constantemente sobre la práctica de escribir, desde el prólogo hasta el final. En un poema se menciona la edad del hablante lírico: 26 años, y se identifica con la sigla «J». A lo «K», por Kafka, es entonces válido interpretar que el hablante es el mismo autor, y eso nos lleva a reflexionar sobre la procedencia de la sabiduría que emana de sus versos.
Especulamos que la fuente no es la edad de un hablante vetusto, sino el dolor sufrido por un artista. Este sufrimiento desarrolla sabiduría, pero es transmutado en belleza también, y por ende hay un ejercicio de sublimación notable.
No podemos ejemplificarlo todo en una reseña que no admite spoilers, por lo que aventuraremos un recorrido muy breve. En La montaña reconocemos una poética de la exploración propia, del autoconocimiento (considerado por Wilde el «único propósito de la vida»). En Aquí, allá y en todas partes vemos el presente poblado (o brumado) por el pasado. En Cruz brilla con fuerza el desengaño ante una vida en la cual todo se quedó en las meras palabras, y hasta el Redentor no está por ninguna parte: se fue sin dar explicaciones y nos dejó con las manos llenas de preguntas. El motivo de los extremos, por su parte, destaca notablemente en Tocarse, donde se manifiesta como un final inesperado que nos hace desplomarnos desde el azul al negro.
Adicionalmente, podemos mencionar brevemente que no es fácil reconocer influencias o precursores en un poemario tan cargado de estilo propio. Nos limitaremos, entonces, a mencionar algunas consonancias.
En Carne creemos sentir a Rubén Darío, a César Vallejo y al grupo Soda Stereo. Verónica nos recuerda, en cambio, a Baudelaire y la banda Morphine (con todas sus influencias del jazz). El Monólogo de una despedida, poema en prosa, tiene referencias explícitas e implícitas a Pizarnik; y García Lorca también aparece de vez en cuando.
Vemos que estos referentes entrelazan la música y la poesía, tal como muy bien sugiere el título. El epígrafe de Rainer María Rilke es también un reflejo condensado de anhelos y extremos. Los paratextos, entonces, siguen la melodía de una poética que transita entre el simbolismo, el modernismo y el existencialismo. Una profunda lucidez lo aleja del automatismo propio del surrealismo, y el desengaño lo aleja del idealismo de los románticos.
No sabemos nada, estamos a la deriva y no nos aferramos a nada. Somos partículas unánimes, llenas de esperanzas azules (proyectadas hacia el Cielo) que de nada servirán para liberarnos del vórtice negro que es el vacío inapelable; el mismo que nos traga silenciosamente sin que entendamos lo que nos pasa, escribiendo poesía sin poder definirla.
Es válido pensar que Música para bipolares materializa pensamientos como estos, y otros no menos terribles. Ejemplo: la soledad no es lo peor, es solo el comienzo. El anhelo eterno, la promesa incumplida, los sueños frustrados («No me dieron nombre ni esperanzas»)… todo ello es, en suma, la verdadera cruz del hablante.
Son ideales que nada tienen que ver con el negro mundo real. Pero también Dios está conjugado en esta música, engarzado con un curioso respeto y manteniéndose en la esfera de lo azul, la esfera mítica: «Si no fuera porque Dios creó el jazz»; «Y es por eso que Dios creó el fuego». Esta ambivalencia es coherente con una personalidad que se halla en el centro conflictuado de dos polos opuestos.
De la misma manera, en oportunidades el hablante se compara con Cristo, quien es el yugo moral de todos los nacidos en el occidente cristiano; aquel que nadie nunca podrá imitar, aquel que está en el mortero de los cimientos de la literatura hispánica; y que nos recuerda punzantemente lo culpables y débiles que somos («Soy pecador, hereje; soy una bestia insaciable»). Eso sí, y para finalizar, debemos señalar una discrepancia.
Disentimos del hablante cuando dice: «De Cristo solo tengo el aspecto humano». Tal vez, entre depresiones e hipomanías pueda confundirse el azul con el negro, pero no sería justo olvidar que —según la literatura— Cristo también era sensible y transitaba entre poner la otra mejilla y atacar a los mercaderes del Templo. Además, en su manifestación divina, también tenía la capacidad de crear.
Es válido pensar que Música para bipolares materializa pensamientos como estos, y otros no menos terribles. Ejemplo: la soledad no es lo peor, es solo el comienzo. El anhelo eterno, la promesa incumplida, los sueños frustrados («No me dieron nombre ni esperanzas»)… todo ello es, en suma, la verdadera cruz del hablante.
Esto nos lleva a mencionar las muchas referencias bíblicas que se contienen en este poemario, y que muy bien reflejan la incompatibilidad de los principios de culpa y redención cristianos al enfrentarse con la angustia anegada y desasida de la modernidad.
Son ideales que nada tienen que ver con el negro mundo real. Pero también Dios está conjugado en esta música, engarzado con un curioso respeto y manteniéndose en la esfera de lo azul, la esfera mítica: «Si no fuera porque Dios creó el jazz»; «Y es por eso que Dios creó el fuego». Esta ambivalencia es coherente con una personalidad que se halla en el centro conflictuado de dos polos opuestos.
De la misma manera, en oportunidades el hablante se compara con Cristo, quien es el yugo moral de todos los nacidos en el occidente cristiano; aquel que nadie nunca podrá imitar, aquel que está en el mortero de los cimientos de la literatura hispánica; y que nos recuerda punzantemente lo culpables y débiles que somos («Soy pecador, hereje; soy una bestia insaciable»). Eso sí, y para finalizar, debemos señalar una discrepancia.
Disentimos del hablante cuando dice: «De Cristo solo tengo el aspecto humano». Tal vez, entre depresiones e hipomanías pueda confundirse el azul con el negro, pero no sería justo olvidar que —según la literatura— Cristo también era sensible y transitaba entre poner la otra mejilla y atacar a los mercaderes del Templo. Además, en su manifestación divina, también tenía la capacidad de crear.